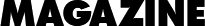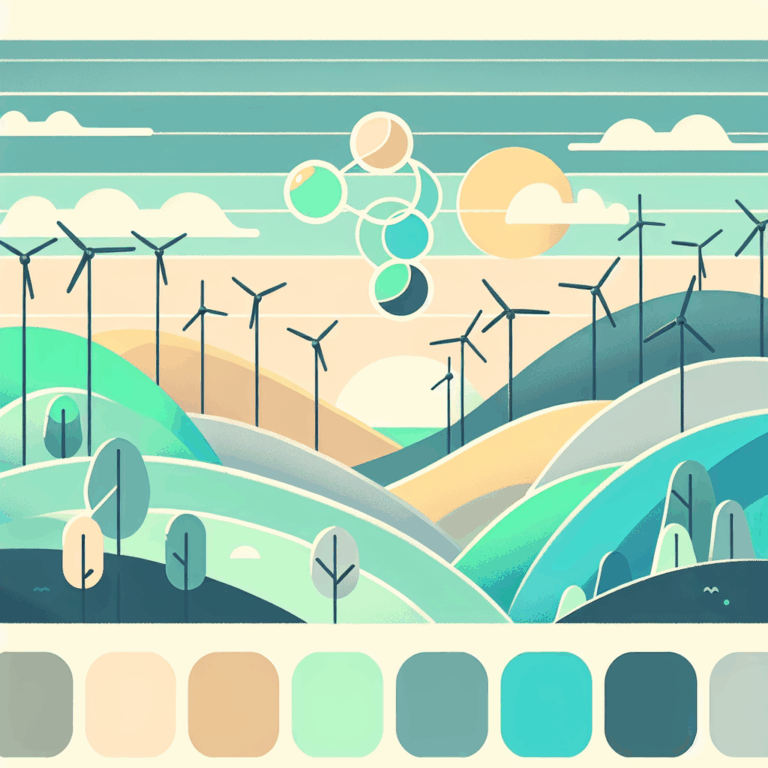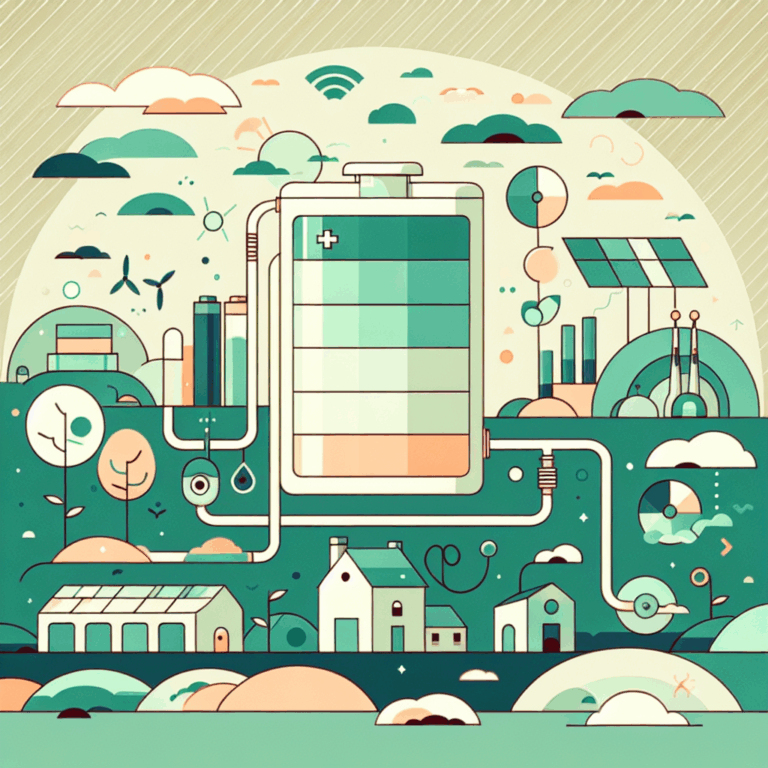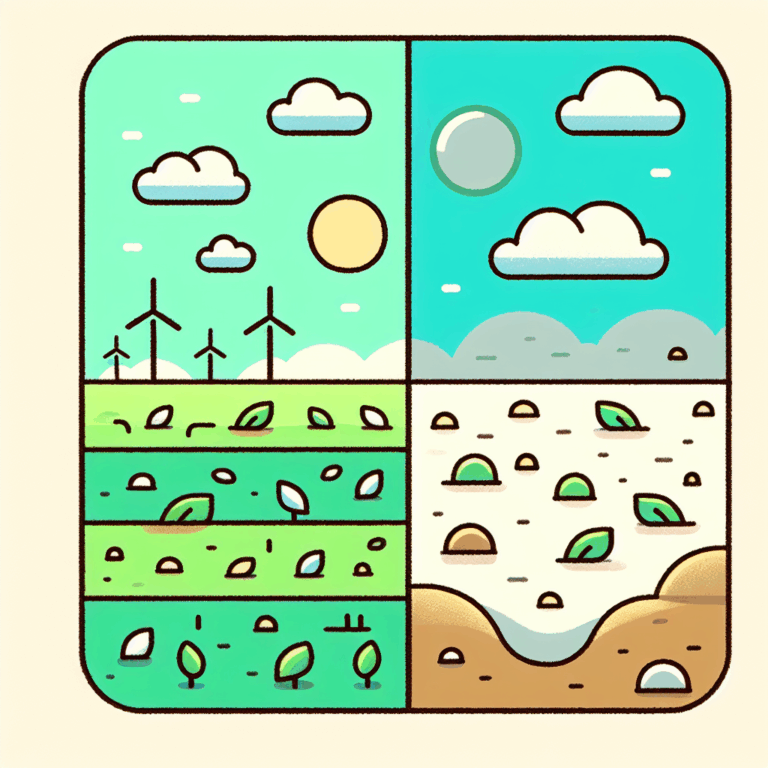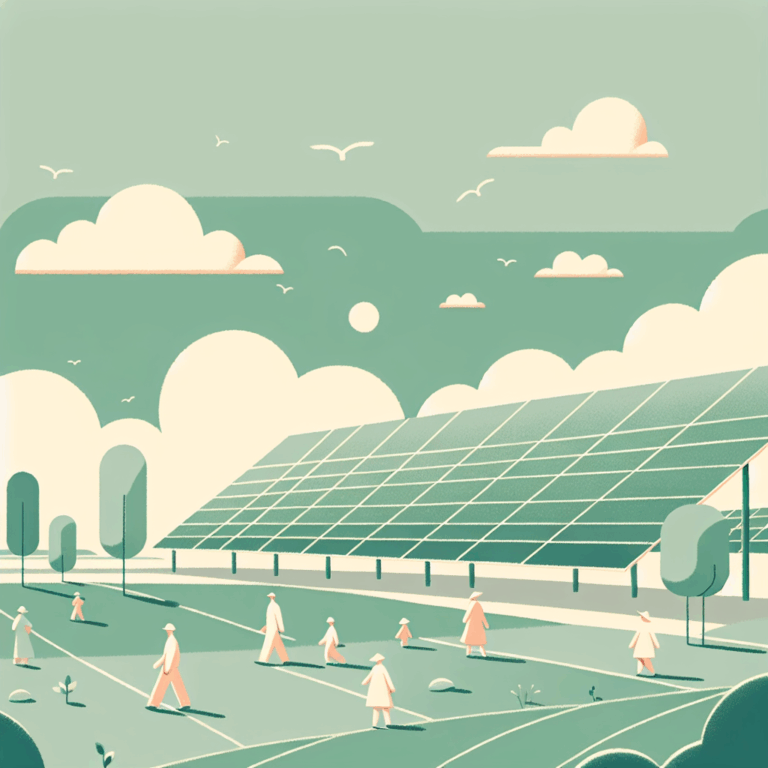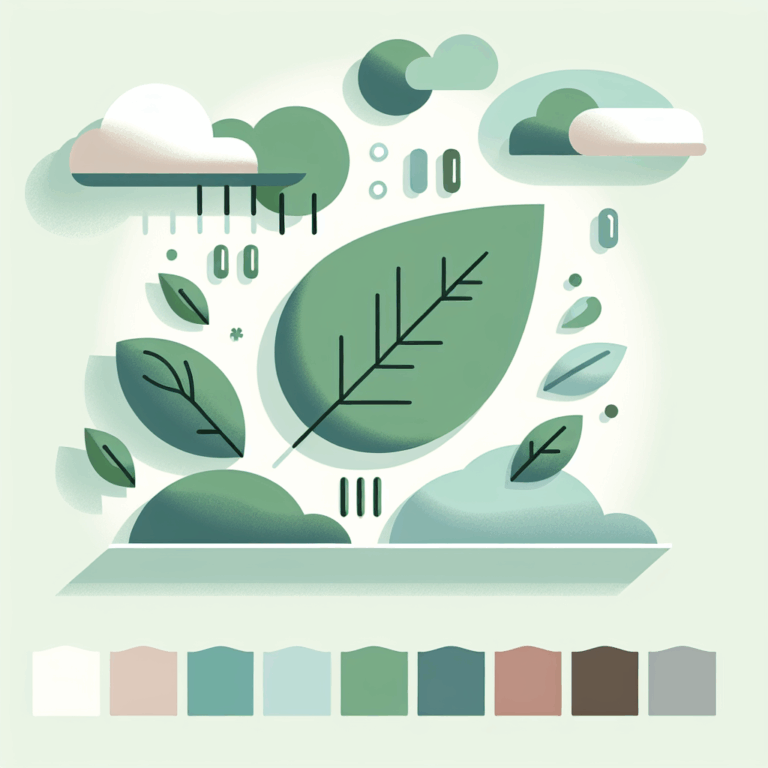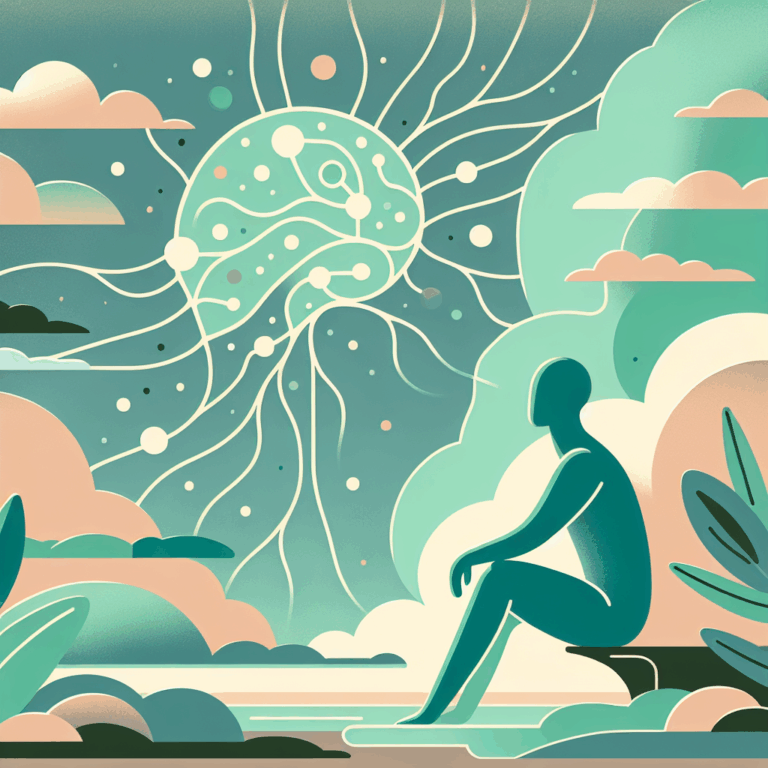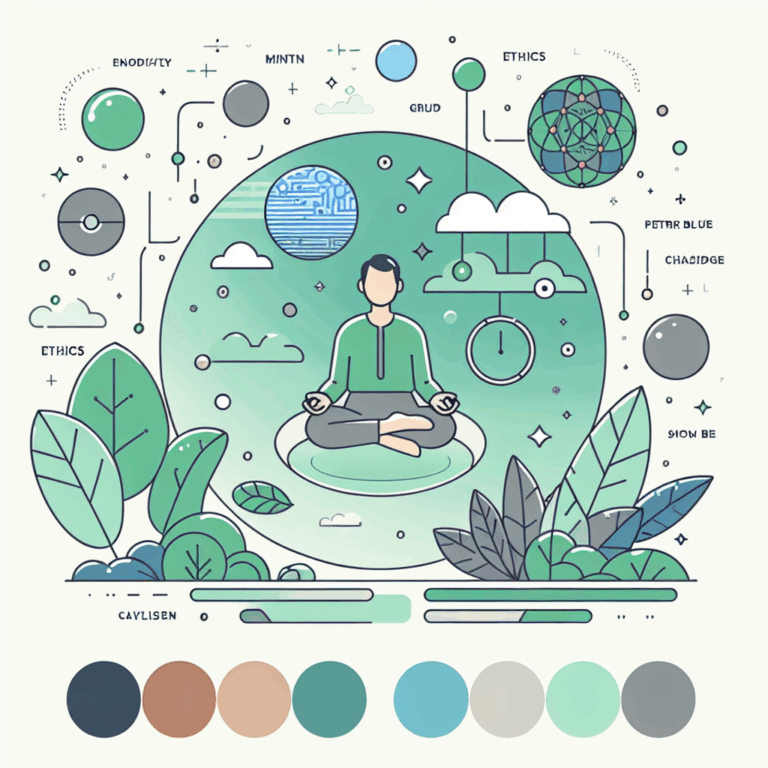Guatemala está dando pasos decisivos hacia la incorporación del hidrógeno verde en su matriz energética y productiva, a pesar de no contar aún con un marco legislativo ni incentivos fiscales específicos. La iniciativa, liderada con el acompañamiento técnico de organismos internacionales como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA), busca sentar las bases para una transición energética justa, limpia y con visión de futuro.
La hoja de ruta plantea una estrategia integral que incluye la identificación de sectores clave –como transporte, industria y generación de energía– donde el hidrógeno renovable puede tener un mayor impacto. Además, se proyecta el diseño de normativas que ofrezcan certidumbre jurídica y técnicas claras para atraer inversiones, a la vez que se crean capacidades locales. Esta visión refleja un enfoque de triple impacto: impulsa oportunidades económicas sostenibles, promueve beneficios sociales mediante generación de empleo y desarrollo territorial, y favorece la mitigación del cambio climático mediante el reemplazo progresivo de combustibles fósiles.
Este tipo de apuestas nos invita a reflexionar sobre el papel que juegan los marcos normativos, la cooperación internacional y la voluntad sistémica a la hora de activar trayectorias innovadoras de desarrollo. ¿Cómo pueden otros países latinoamericanos aprender del caso guatemalteco para diseñar su propia revolución energética regenerativa desde cero? La conversación está abierta y necesita de más voces comprometidas con un futuro energético inclusivo.