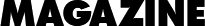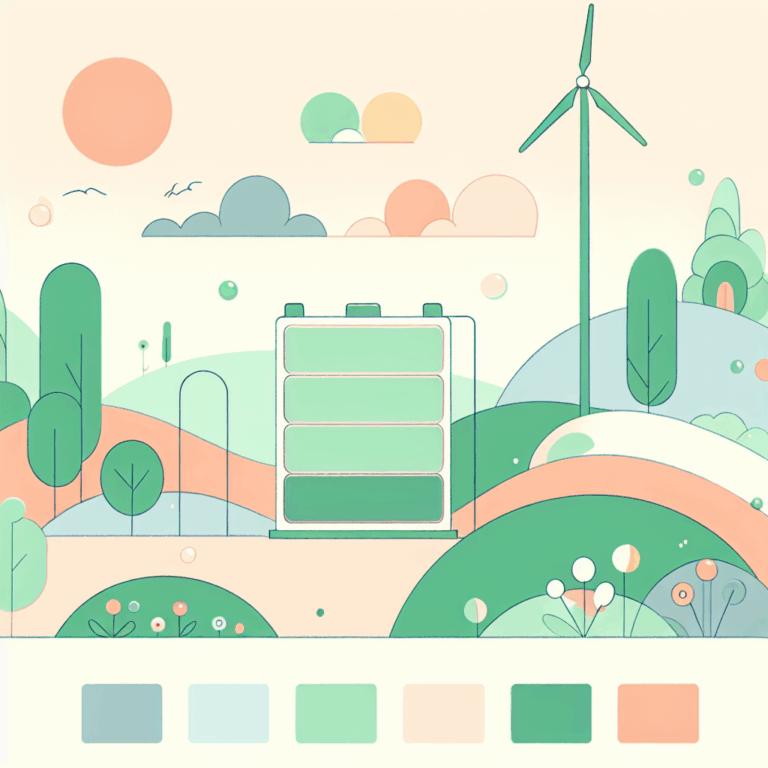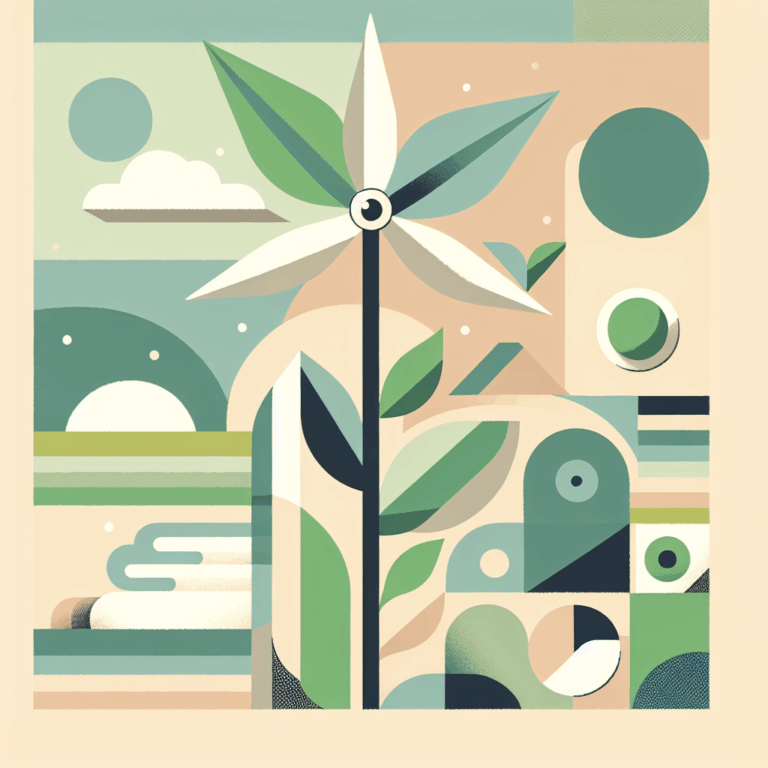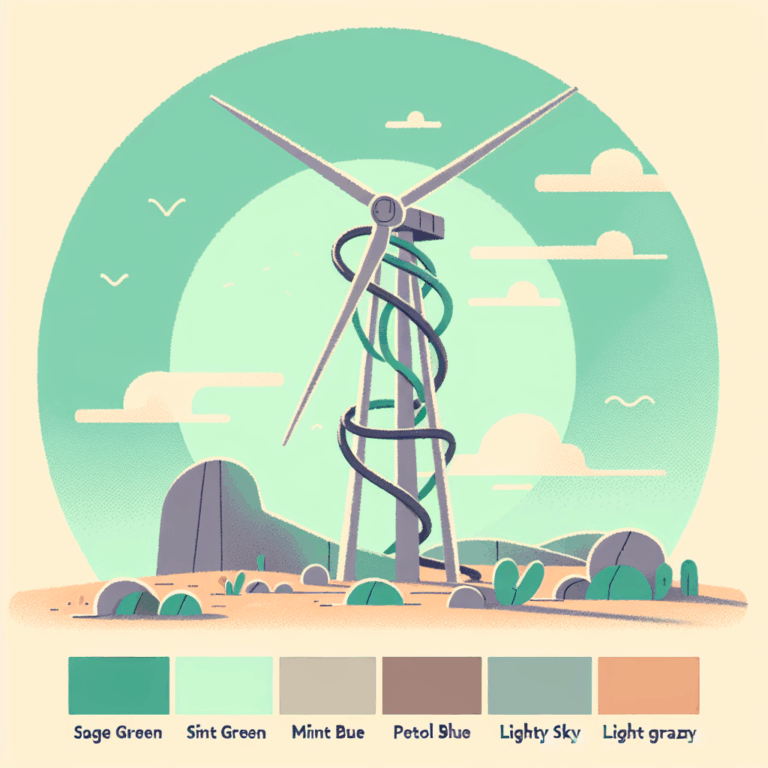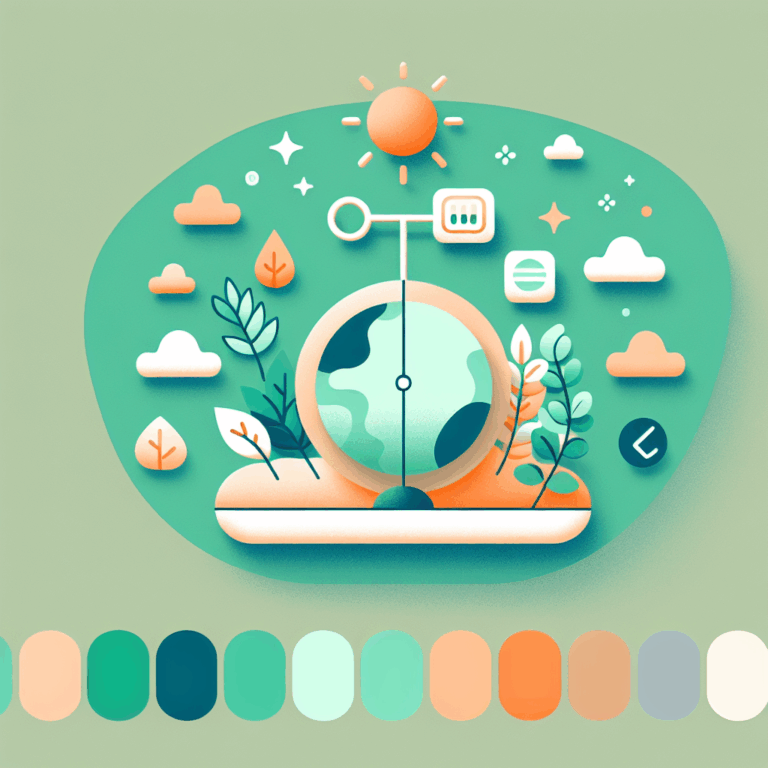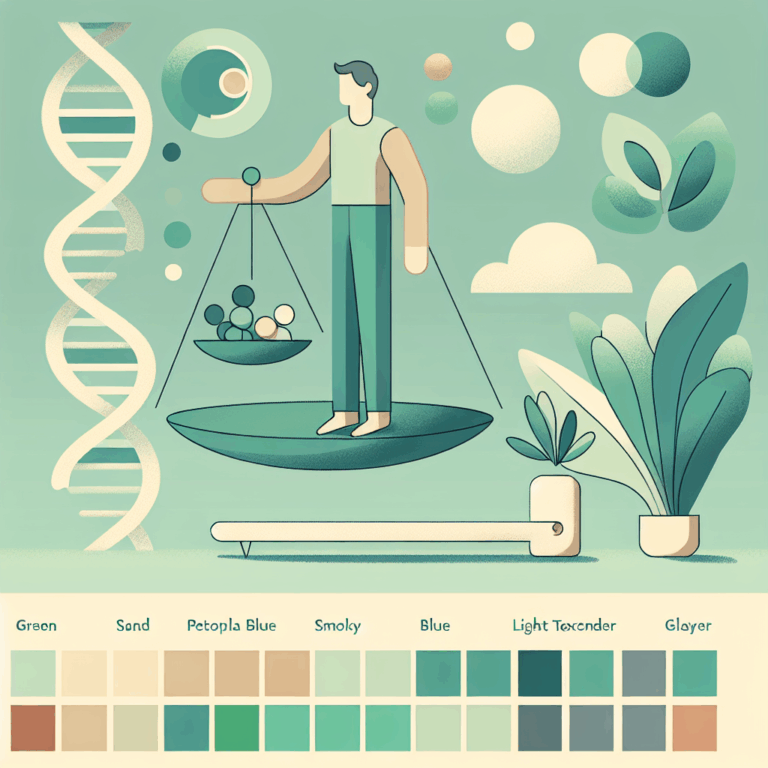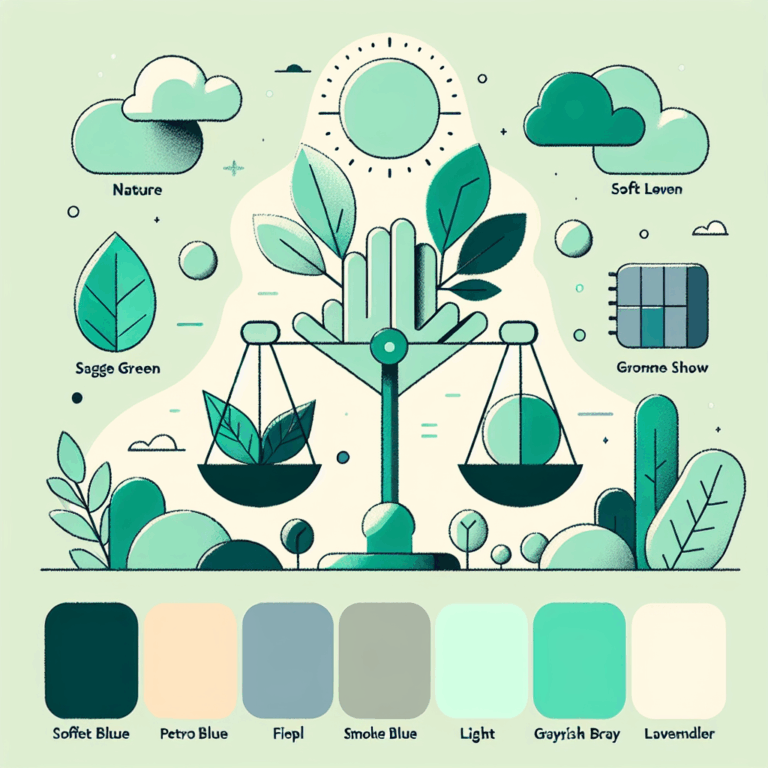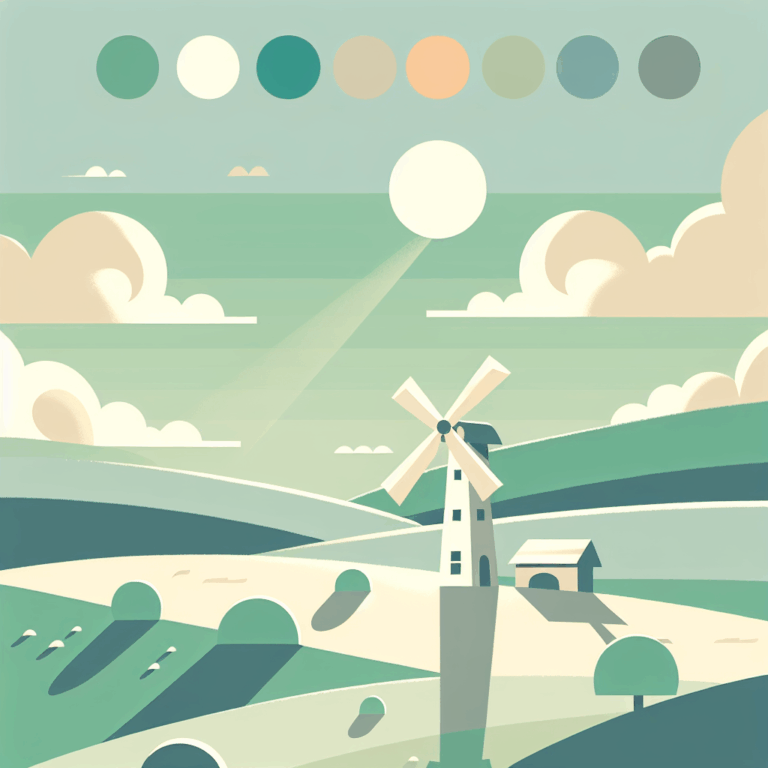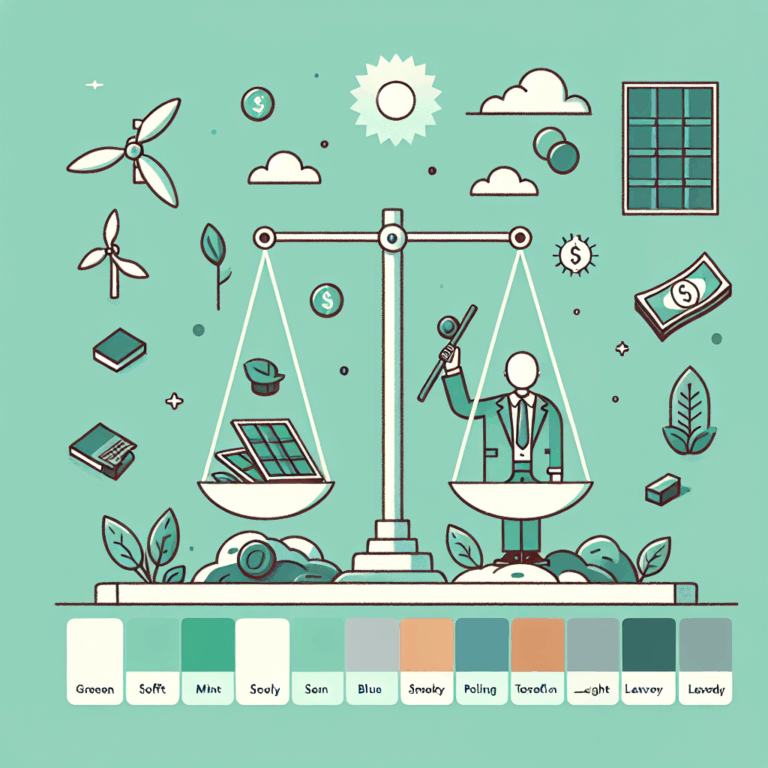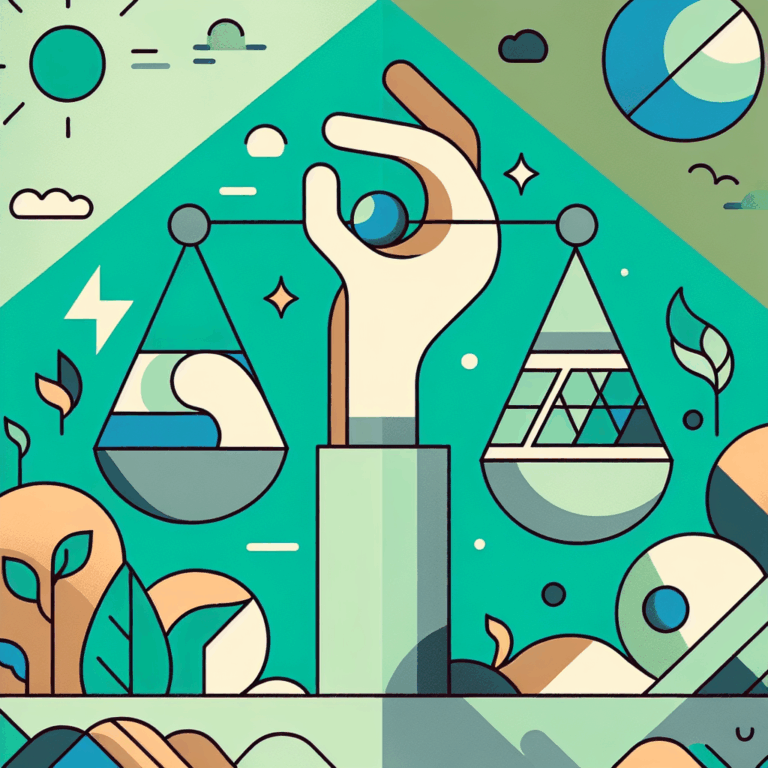América Latina ha dado un paso determinante en su camino hacia la sostenibilidad energética al alcanzar una capacidad instalada de 2,5 GW en sistemas de almacenamiento de energía, con un 60% de este total correspondiente a tecnologías electroquímicas, según datos de OLADE. Este avance constituye un hito clave en el fortalecimiento de redes eléctricas resilientes y en la integración más eficiente de energías renovables intermitentes, como la solar y la eólica, a los sistemas nacionales de generación y distribución.
Esta evolución no solo refleja un aumento en la inversión tecnológica, sino también un cambio estructural en la visión energética de la región. Países como Chile, México y Brasil lideran la adopción e implementación de sistemas BESS (Battery Energy Storage Systems), apostando por tecnologías que, además de reducir la dependencia de los combustibles fósiles, optimizan la gestión de la demanda y aportan beneficios directos en términos de seguridad energética y reducción de emisiones. Este desarrollo tecnológico también puede tener implicaciones positivas en la generación de empleo verde, la innovación y la inclusión social si se gestiona con una mirada integral de impacto.
El almacenamiento energético ya no es solo un componente técnico del sistema eléctrico; se vuelve un pilar estratégico en la planificación de una transición justa, resiliente y regenerativa. La pregunta que sigue es: ¿cómo puede nuestra región maximizar el impacto social y ambiental de esta transición tecnológica sin repetir los errores del pasado?